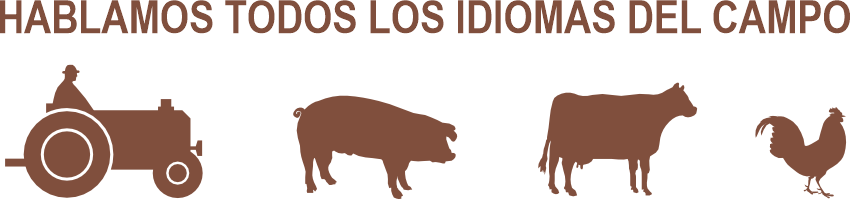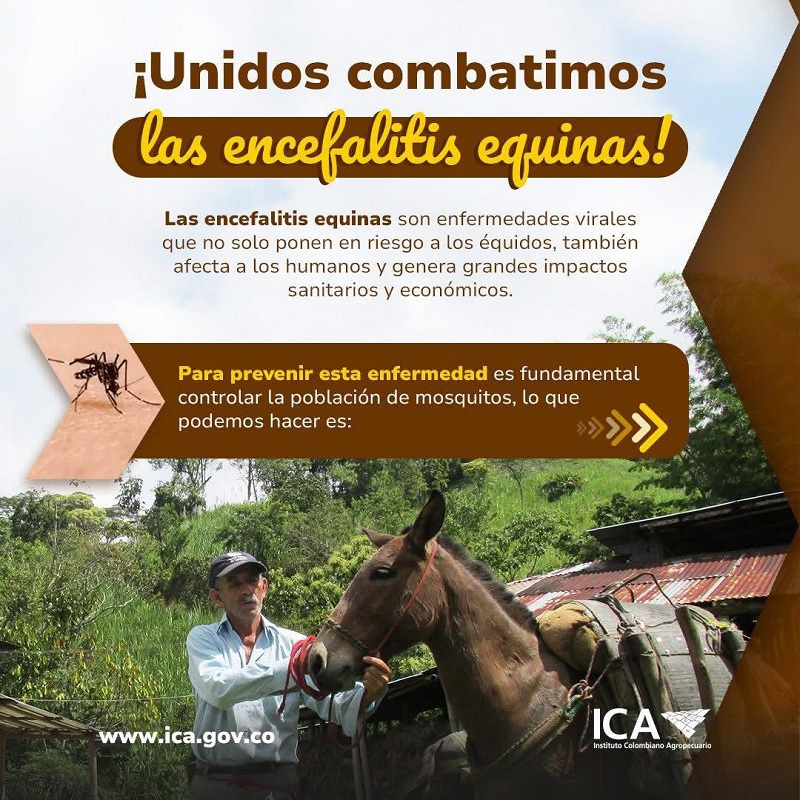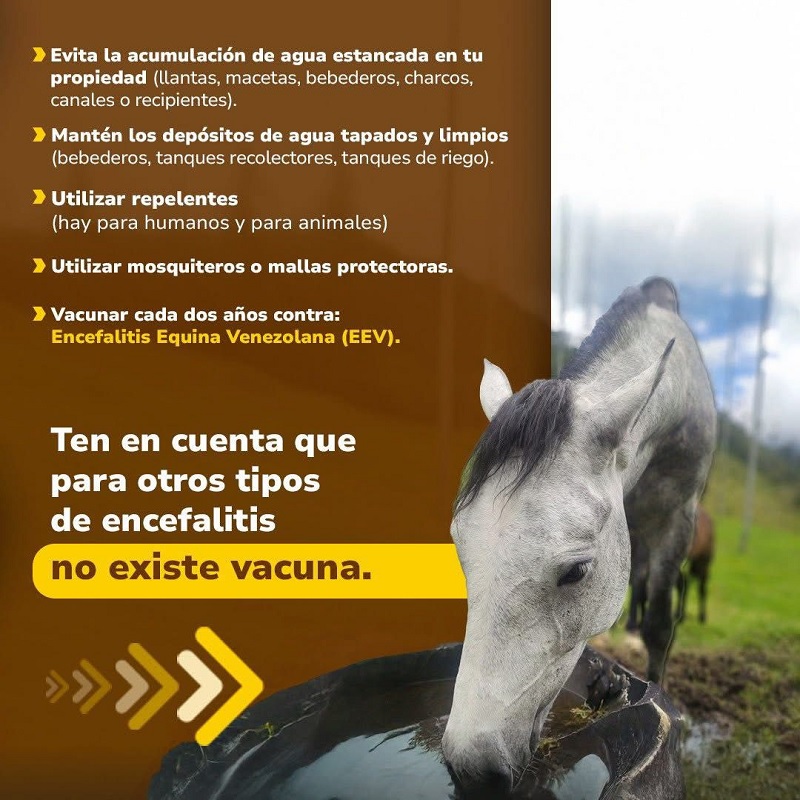* Chocoshow se celebrará del 28 al 30 de noviembre de 2025, en el evento los visitantes disfrutarán en familia un espectáculo único alrededor del cacao, con espacios para conocer las maravillas y potencialidades del chocolate en todas sus manifestaciones.
* La agenda académica de la feria contará con 30 actividades en las que expertos en el cultivo del cacao y en la industria chocolatera compartirán con los asistentes todo su conocimiento para fortalecer este importante sector.
Agricultura & Ganadería
(Corferias – Miércoles 19 de noviembre de 2025).- Chocoshow 2025 regresa del 28 al 30 de noviembre en el recinto ferial de Bogotá, Corferias, como el principal punto de encuentro para visibilizar la riqueza del cacao y el chocolate colombiano. En su séptima edición, la feria reunirá a productores, transformadores, emprendedores, chefs, investigadores y público general, combinando muestra comercial y experiencias sensoriales del cacao con una agenda académica robusta.
Este componente de transferencia de conocimiento busca conectar saberes, herramientas prácticas y abrir nuevas oportunidades para, visitantes, familias cacaocultoras y demás actores de la cadena de valor del subsector.
De esta manera, el evento se presenta como un espacio para el intercambio de conocimientos que impulsa la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo rural asociado a la cacaocultura, así como las oportunidades de mercado y los avances técnicos que fortalecen la cadena productiva.
“Chocoshow es el lugar donde se encuentran la tradición de nuestras regiones cacaoteras con las oportunidades de mercado. La agenda académica este año busca precisamente eso: generar espacios para el aprendizaje, la conexión y la visibilidad de los productores”, afirma Eduard Baquero, presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros.
El programa académico de la feria con talleres, conferencias y conversatorios será un eje central de esta edición, con contenidos que abordan desde las buenas prácticas cacaoteras y el acceso a mercados hasta la innovación en procesamiento y el fortalecimiento empresarial.
A través de espacios de diálogo, formación y encuentro, Chocoshow busca fortalecer la cadena de valor del cacao colombiano y promover su posicionamiento como un producto con identidad, calidad y oportunidades de crecimiento.
“Eventos como Chocoshow no solo visibilizan el trabajo de miles de familias cacaoteras: abren ventanas de oportunidad para acceder a nuevos mercados, conocer innovaciones técnicas y consolidar alianzas que impulsan la competitividad del cacao colombiano”, comenta Doris Chingaté, jefe de proyecto de Chocoshow.
La agenda académica destacará el papel transformador del cacao como motor de desarrollo sostenible, inclusión y construcción de paz en los territorios colombianos. Espacios como “Cacao para la Paz: Aprendizajes y oportunidades de desarrollo en Cauca y Nariño” y el diálogo sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) evidenciarán cómo el cacao se consolidará como alternativa productiva y herramienta de reconciliación social. Estos encuentros, junto con los análisis sobre los desafíos del sector cacaotero frente al cambio climático, el cadmio y la sostenibilidad económica, invitarán a reflexionar sobre las políticas, investigaciones y experiencias que fortalecerán la cadena de valor cacaotera en Colombia.
Durante el segundo día, la agenda profundizará en temas de resiliencia agroambiental, equidad de género y bienestar social, resaltando prácticas sostenibles, el liderazgo de las mujeres cacaocultoras y la conexión del chocolate con la nutrición, la salud y la felicidad. Además, se presentarán estrategias innovadoras para mitigar el cadmio, reflexiones sobre inclusión social en el subsector cacaotero, y actividades que celebrarán la creatividad y el talento nacional, como el Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca y el IV Concurso Nacional de Chocolate Bean to Bar de Origen Colombiano. Esta programación integral reflejará la convergencia entre ciencia, comunidad y cultura alrededor del cacao como símbolo de progreso y esperanza.
10 imperdibles de la agenda académica de Chocoshow 2025
28 noviembre
1. “CACAO PARA LA PAZ: APRENDIZAJES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN CAUCA Y NARIÑO”
De 11:00 a.m. a 11:50 a.m., el ponente Harold Villota, de la Fundación Ayuda en Acción, presentará su intervención en el Auditorio Principal de Corferias.
2. PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO (PNIS), QUE BUSCA REEMPLAZAR LAS ECONOMÍAS ILEGALES POR ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS LÍCITAS.
De 12:00 p.m. a 12:50 p.m., la sesión será invitada por la DSCI y se llevará a cabo en el Auditorio Principal de Corferias.
3. DESAFÍOS DEL SECTOR CACAOTERO COLOMBIANO: CADMIO, CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOS DE VIDA DE LOS CACAOTEROS
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m., el Proyecto Clima-LOCA, en alianza con Biodiversity y el CIAT, realizará su presentación en el Pabellón 6, nivel 2.
29 noviembre
4. PRÁCTICAS AGROAMBIENTALES PARA LA RESILIENCIA DEL CULTIVO DE CACAO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO.
De 10:00 a.m. a 10:50 a.m., Laura Paola Morantes Carrillo, representante de Agrolex, llevará a cabo su presentación en el marco de la Agenda del Pabellón 6, nivel 2.
5. CHOCOLATE CON PROPÓSITO: NUTRICIÓN, SALUD Y FELICIDAD
De 11:00 a.m. a 11:50 a.m., la ponente Mery Pedraza Pardo, de ILchelo Chocolate, realizará su presentación en la Agenda del Pabellón 6, nivel 2.
6. CONVERSATORIO MUJERES CACAOCULTORAS MENTORAS
De 12:00 p.m. a 12:50 p.m., Fedecacao y el Fondo Mujer llevarán a cabo su conversatorio en el Auditorio Principal de Corferias.
7. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA MITIGACIÓN DE CADMIO EN COLOMBIA: PROPUESTA Y REFLEXIONES DESDE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO CLIMA-LOCA
De 3:00 p.m. a 4:50 p.m., el Proyecto Clima-LOCA, en alianza con Biodiversity y el CIAT, presentará su estrategia en el Auditorio Principal de Corferias.
8. CONVERSATORIO – POLÍTICA DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SUBSECTOR CACAOTERO – GESI
De 5:00 p.m. a 5:50 p.m., los representantes de GIZ, en el marco del Convenio GIZ, participarán en una sesión en el Pabellón 6, nivel 2.
9. PREMIO INTERNACIONAL DE ALTA PASTELERÍA PACO TORREBLANCA
De 5:00 p.m. a 5:50 p.m., The Pastry Lab realizará la presentación de lanzamiento en la modalidad Estudiantes y Profesionales en el Auditorio Principal de Corferias.
10. IV CONCURSO NACIONAL DE CHOCOLATE BEAN TO BAR DE ORIGEN COLOMBIANO
De 6:00 p.m. a 6:50 p.m., Domingo Pérez Manrique, de Fedecacao, llevará a cabo su presentación en el Auditorio Principal de Corferias.
Con esta agenda académica, Chocoshow 2025 reafirma su papel como la plataforma más importante para la formación, el diálogo y la proyección del cacao colombiano. Más que una feria, es un punto de encuentro entre ciencia, tradición y comunidad, donde el conocimiento se transforma en acción y el cacao en símbolo de desarrollo sostenible, equidad y orgullo nacional.
La programación de la agenda académica está sujeta a cambios, los interesados pueden consultar la programación completa en el siguiente enlace https://chocoshow.co/es/agenda&h=&l=&c=&f=