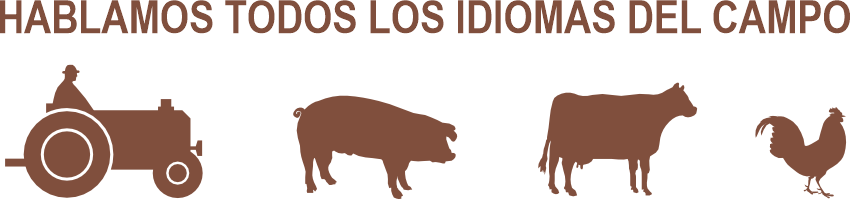* En Colombia hay solo 15 cultivos con semillas certificadas y más de 1.000 especies clasificadas como semillas seleccionadas, entre las que están hortalizas, flores, aromáticas, forestales, entre otros cultivos.
* En el país, aún hay cultivos que utilizan muy bajas cantidades de semillas autorizadas.
* La ilegalidad y la piratería en el uso de semillas (muchas veces de origen dudoso) compromete la sanidad vegetal, reduce los rendimientos y expone al productor a pérdidas irreversibles.
Agricultura & Ganadería
(Acosemillas – Lunes 13 de octubre de 2025).- En un contexto de cambio climático, presiones sobre los recursos naturales y aparición de nuevas plagas, el uso de semillas se consolida como la base de la competitividad agrícola y la seguridad alimentaria del país. Así lo destacó la Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología (Acosemillas), que reiteró la importancia de fortalecer la legalidad y la innovación en este sector.
Leonardo Ariza Ramírez, gerente general de Acosemillas, afirma que toda mejora en productividad, innovación y competitividad comienza con la calidad de la semilla. “Sin semillas legales y de calidad, adaptadas a nuestras realidades regionales, no hay producción sostenible, ni seguridad alimentaria”, comentó.
Datos que respaldan el cambio
En Colombia hay más de 1.000 especies clasificadas como semillas seleccionadas, entre hortalizas, flores, aromáticas y otros cultivos.
Según cifras del ICA para 2024, se sembraron más de 460.000 hectáreas de maíz, 500.000 de arroz y 50.000 de soya, alcanzando una producción que supera los seis millones de toneladas en estos tres cultivos estratégicos, que todos corresponden a semilla certificada.
Infortunadamente, aún hay cultivos que utilizan muy bajas cantidades de semillas certificadas. Por ejemplo, en cultivos de papa solo se utiliza el 10% en 109.000 hectáreas; soya solo usa 12% de semillas certificadas en las 93.200 hectáreas sembradas; por su parte la semilla de arroz certificada es sembrada solo en un 22 % en las 631.071 hectáreas de este cultivo. El maíz y el algodón, en cambio, si utilizan un porcentaje alto de semillas certificadas con un 87,5% de las 342.966 hectáreas sembradas del cereal (tecnificado 95% y tradicional 80%) y un 80% en las 12.000 hectáreas en 2024.
En la dimensión de producción nacional vs importación, se reporta que alrededor del 85% de las semillas certificadas son producidas por empresas nacionales, según datos del Ministerio de Agricultura. El resto proviene de importaciones. Esto refleja el esfuerzo del sector semillero colombiano por consolidar una industria nacional robusta, con capacidad de abastecer la mayoría de la demanda interna. El restante 15% de semillas importadas suele corresponder a variedades especializadas, híbridos o tecnologías que aún no se desarrollan localmente. Este equilibrio entre producción nacional e importación es clave para la soberanía alimentaria, la adaptación al cambio climático y la competitividad agrícola.
Que no se frene el desarrollo del agro
Desde Acosemillas se ha detectado un acceso desigual a la innovación, porque pequeños agricultores siguen excluidos del acceso a semillas certificadas y tecnologías de punta. La brecha no es técnica: es estructural. Y cerrar esa brecha es una decisión política.
“Por su parte, la ilegalidad y la piratería en el uso de semillas (muchas veces de origen dudoso) compromete la sanidad vegetal, reduce los rendimientos y expone al productor a pérdidas irreversibles. La informalidad no puede seguir siendo la norma”, recalca el dirigente gremial.
Por el lado del cambio climático y otras amenazas como las sequías prolongadas, lluvias extremas y algunas plagas emergentes se están reescribiendo las reglas del juego. La única respuesta viable es acelerar el desarrollo y adopción de variedades resilientes, adaptativas y saludables.
Además, la ausencia de reglas claras, la debilidad en la protección de la propiedad intelectual y la falta de incentivos a la investigación limitan la competitividad del sector. “Insistimos en que la innovación necesita un marco moderno, estable y confiable.”, acotó el directivo de la Asociación.
Es por eso que Acosemillas propone una hoja de ruta con algunas prioridades estratégicas como el hecho de ampliar el acceso a la innovación, democratizar el uso de semillas autorizadas (y las que tienen biotecnología), lo que garantizará que ningún agricultor quede rezagado. “Pretendemos fortalecer la legalidad y la transparencia, combatir la piratería, dignificar el comercio de semillas y proteger al productor con información clara y trazabilidad”, asegura Ariza Ramírez.
Y por último y no menos importante, debemos estimular la inversión, proteger el conocimiento y articular al Estado, la academia y el sector privado en una visión compartida.
El ICA, por su parte, ha exhortado a los agricultores a comprar semillas e insumos agropecuarios en establecimientos con registro oficial, a consultar las resoluciones que fijan las fechas de venta y de siembra autorizadas.
“Con semillas autorizadas se pueden lograr rendimientos significativamente más altos, mejor resistencia a enfermedades y plagas y mayor eficiencia en el uso de recursos como agua o insumos”, destacó Ariza Ramírez.
Por ejemplo, con la siembra de semillas mejoradas este año, se espera superar los niveles de producción alcanzados en 2024, adelantándose a una temporada agrícola crítica.
Así mismo, se encuentra latente la oportunidad de posicionar a Colombia como referente regional en producción agraria sostenible, aprovechando su diversidad de suelos, climas y ecosistemas, si se fortalecen los mecanismos de innovación, legalidad y apoyo al agricultor.
La coexistencia de semillas, promovida por el gremio, destaca la armoniosa convivencia en un mismo sistema productivo de semillas nativas y criollas (con resistencia y adaptación local), semillas mejoradas por métodos convencionales, y otras variedades con biotecnología, para mayor rendimiento). El objetivo es asegurar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los cultivos, permitiendo a los agricultores elegir y usar el tipo de semilla más adecuado para sus necesidades, ya sea para producción orgánica o agroindustrial.